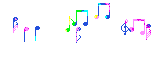Eduardo Fabini
 Después de nuestro "Cielo" o "Cielito", es la danza de conjunto más antigua. Baile popular en el Río de la Plata. Su difusión alcanzó todo nuestro país y también Paraguay y Chile. Su coreografía tiene origen común en la "Contradanza", Como el "Cielito" y el "Pericón". El último baluarte de este baile comprende las provincias de Tucumán y Santiago del Estero; ambas, relicario por excelencia de nuestro folklore musical y coreográfico.
Después de nuestro "Cielo" o "Cielito", es la danza de conjunto más antigua. Baile popular en el Río de la Plata. Su difusión alcanzó todo nuestro país y también Paraguay y Chile. Su coreografía tiene origen común en la "Contradanza", Como el "Cielito" y el "Pericón". El último baluarte de este baile comprende las provincias de Tucumán y Santiago del Estero; ambas, relicario por excelencia de nuestro folklore musical y coreográfico.

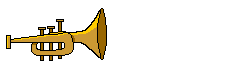

 La chamarrita es un estilo musical folclórico de la música litoraleña, particularmente popularizada en las provincias de Entre Ríos y en parte de Corrientes, en Argentina.Parece mostrar cierto ingrediente afro y un evidente parentesco rítmico con la milonga.El musicólogo brasileño Renato Almenida considera que es original de las Islas Azores, donde conserva el nombre de chamarrita. Luego, fue introducida en Brasil por inmigrantes de estas islas y desde allí pasó al litoral argentino y a Uruguay.
La chamarrita es un estilo musical folclórico de la música litoraleña, particularmente popularizada en las provincias de Entre Ríos y en parte de Corrientes, en Argentina.Parece mostrar cierto ingrediente afro y un evidente parentesco rítmico con la milonga.El musicólogo brasileño Renato Almenida considera que es original de las Islas Azores, donde conserva el nombre de chamarrita. Luego, fue introducida en Brasil por inmigrantes de estas islas y desde allí pasó al litoral argentino y a Uruguay. Se trata de un baile alegre y ágil, de pareja suelta de ritmo vivo y picaresca expresividad. La pareja describe un juego amoroso, en el que el hombre persigue a la dama con elegancia y prudencia. Es bailado por todas las clases sociales.
Se trata de un baile alegre y ágil, de pareja suelta de ritmo vivo y picaresca expresividad. La pareja describe un juego amoroso, en el que el hombre persigue a la dama con elegancia y prudencia. Es bailado por todas las clases sociales.

RUBEN EDUARDO LARBANOIS SANTAMARINA
Nació el 1º de agosto de 1953 en Tacuarembó. Su padre, Ruben, es pintor de letras, fue funcionario de ONDA y murguero. Su madre, Aracelia, es ama de casa “y sigue cocinando muy bien”. En su ciudad natal, Eduardo hizo escuela, liceo y bachillerato de medicina. Luego, ya en Montevideo, estudió música en el NEMUS con Magdalena Jimeno, después con Lola Gonella de Ayestarán, con Abel Carlevaro y con Eduardo Fernández. Con René Marino Rivero hizo cursos de armonía, y con Esteban Klisich un curso avanzado de armonía y composición. En estos últimos tiempos y hasta el fallecimiento del maestro, seguía estudiando con Abel Carlevaro. Hizo cuatro años de boxeo en el Club Peñarol de Tacuaembó (aunque es hincha de Nacional). Tiene tres hijos: Lucía, Thiago y Camila. Si no hubiera sido músico, habría sido dibujante, actividad que aún hoy le ocupa y lo descansa. Lee de todo lo que cae por sus manos.Integrando el dúo Los Eduardos, llevó a cabo actuaciones en todo el país y también en Argentina. Recibieron diversos premios y editaron tres vinilos: “Un cantar por el norte”, “Los Eduardos 2” y “De mis pagos queridos”.
MARIO RAMÓN CARRERO DÍAZ
Nació el 16 de mayo de 1952 en Florida, y se vino casi enseguida a Montevideo. Su padre, Mario, es jubilado de la construcción y chofer de camiones. Su madre, se llama Julia y es una ama de casa especial, “su función, de alguna manera era la de cantar mientras cocinaba y fue la que me marcó para este oficio”). Mario hizo primaria en la Escuela Experimental de Malvín, después en la escuela de Industria y Algarrobo y terminó en la Sanguinetti. Se recibió a los 16 años de técnico sanitario en UTU, oficio que lo llevó a trabajar en la Compañía del Gas desde esa época. Jugó al fútbol en las inferiores de Nacional y Central. Tiene tres hijos: Ernesto, Mauro y Gastón (desde los 25 a los 22 años). Se siente cantor antes que nada y aunque en los últimos años ha escrito la mayoría de las letras de las canciones que cantan en el dúo, no cree ser poeta aunque la poesía es su principal rubro de lectura. Desarrolló parte de su trayectoria actuando como solista, recibiendo en el 1973 el premio a la mejor voz en el Festival de Paysandú. Fue en esa ocasión que conoció a Larbanois, quien participaba como integrante de Los Eduardos.


 Fryderyk Franciszek Chopin (en francés, Frédéric François Chopin, Żelazowa Wola, Polonia, 1 de marzo de 1810 — París, 17 de octubre de 1849) es considerado uno de los más importantes compositores y pianistas de la historia. Su perfecta técnica, su refinamiento estilístico y su elaboración armónica han sido comparadas históricamente con las de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven por su perdurable influencia en la música de tiempos posteriores. La obra de Chopin representa el Romanticismo musical en su estado más puro.
Fryderyk Franciszek Chopin (en francés, Frédéric François Chopin, Żelazowa Wola, Polonia, 1 de marzo de 1810 — París, 17 de octubre de 1849) es considerado uno de los más importantes compositores y pianistas de la historia. Su perfecta técnica, su refinamiento estilístico y su elaboración armónica han sido comparadas históricamente con las de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven por su perdurable influencia en la música de tiempos posteriores. La obra de Chopin representa el Romanticismo musical en su estado más puro. Ludwig van Beethoven (Bonn, Alemania, 16 de diciembre de 1770 – Viena, Austria, 26 de marzo de 1827) fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Su legado musical se extendió, cronológicamente, desde el período clásico hasta inicios del romanticismo musical.
Ludwig van Beethoven (Bonn, Alemania, 16 de diciembre de 1770 – Viena, Austria, 26 de marzo de 1827) fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Su legado musical se extendió, cronológicamente, desde el período clásico hasta inicios del romanticismo musical. El piano (apócope derivado del italiano pianoforte) es un instrumento musical clasificado como instrumento de teclado de cuerdas percutidas por el sistema de clasificación tradicional y según la clasificación de Hornbostel-Sachs, el piano es un cordófono simple. El músico que toca el piano recibe el nombre de pianista.
El piano (apócope derivado del italiano pianoforte) es un instrumento musical clasificado como instrumento de teclado de cuerdas percutidas por el sistema de clasificación tradicional y según la clasificación de Hornbostel-Sachs, el piano es un cordófono simple. El músico que toca el piano recibe el nombre de pianista.
Pero también existen documentos que prueban que en época de los Hititas (1.300 a.c.), ya existía un instrumento de 4 cuerdas que, además, presentaba unos bordes curvos.
Sea cual sea su origen, fue a finales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX cuando apareció la primera guitarra con una apariencia muy similar a la actual guitarra clásica, de la cual han derivado las demás guitarras que, hoy en día, existen (acústica, eléctrica, etc.). Destacan fabricantes como Antonio Torres, quien implantó el diseño de los refuerzos en abanico por la parte inferior de la tapa e introdujo una caja más grande, aunque del mismo peso y con curvas más amplias allá por el año 1.780. Desplazó el puente a una posición más alta y aumentó la profundidad de la caja. Hoy día la mayoría de los fabricantes utilizan las modificaciones introducidas por Torres. Las guitarras de flamenco presentan algunas diferencias con respecto a la guitarra clásica o española: menor altura de las cuerdas que facilitan la percusión y la velocidad, mayor ligereza y una o dos placas llamadas golpeadores que protegen la caja.
Cuerdas: La guitarra clásica consta de seis cuerdas que toman su nombre según el sonido que producen cuando se tocan al aire y se enumeran desde abajo hacia arriba (tomando como referencia la posición normal de coger la guitarra para tocar), de la siguiente forma:La 1ª cuerda es la de grosor más fino. El grosor va aumentando progresivamente desde la 1ª a la 6ª, siendo esta la más gruesa. Antiguamente se fabricaban a partir de tripa de animal, pero en la actualidad el material que se utiliza es el nylon. La 4ª, 5ª y 6ª son de hilos muy finos de nylon envueltos en metal. La 1ª cuerda (por ser la más fina) y la 4ª cuerda (por tener la envoltura de metal más fina), son las que más tienden a romperse por la tensión que adquieren.

El tiempo de vida de las cuerdas es muy variable, dependiendo de la calidad de las cuerdas, uso del instrumento, etc. Por lo general, unas cuerdas en buen estado pueden durar unos 4-5 meses si son de buena calidad y se le da bastante uso al instrumento. Se pueden utilizar algunos trucos como el de frotar las cuerdas con un paño impregnado en jabón de sosa caústica y luego secarlas bien cuando las cuerdas están un poco sordas, con esto se consigue alargar un poco más su buen estado, pero lo ideal es cambiarlas completamente.
Un aspecto muy importante de las cuerdas es su correcta afinación, tema que desarrollaré más adelante. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que si se va a guardar el instrumento sin utilizarlo durante algún tiempo, conviene aflojar las cuerdas, ya que si se guarda con las cuerdas tensas nos podemos encontrar, al ir a cogerlo, que la tensión ha hecho que el puente se haya despegado unos milímetros de la caja. También se debe colocar la guitarra en posición vertical inclinada unos 15º hacia atrás, de manera que la boca y las cuerdas queden de frente.
Clavijero: Su función es la de sostener y tensar las cuerdas, para ello consta de un mecanismo compuesto por un tornillo (sin fin) que hace girar un eje donde van enrolladas las cuerdas. Estos ejes poseen un agujero central por el que se introduce el extremo de la cuerda, de manera que sin hacer ningún nudo, se vuelve a introducir por el agujero. De esta forma al darle vueltas a la clavija, la cuerda se va tensando sobre sí misma repartiendo el tensado sobre toda la extensión de la misma, con lo que es más difícil que se rompa que si la tensión estuviera solamente repartida en un punto.
Es muy importante mantener en buen estado las clavijas, es una zona muy delicada ya que soportan una gran tensión. Para mantenerlos limpios y suaves se puede emplear cualquier spray de aceite desengrasante, teniendo la precaución de secar bien después para que el aceite no penetre en la madera y no queden restos, para que las partículas de polvo no formen ninguna masa de suciedad.
Cejuela: Es una pieza de forma alargada que va incrustada entre el clavijero y el mástil de hueso o madera dura. Sirve de puente a las cuerdas, permitiendo la separación entre ellas y fijándolas gracias a unas ranuras que lleva en su parte superior. La mayor o menor altura de la Cejuela regula la suavidad o dureza del instrumento. Es muy importante que las ranuras de este puente estén en perfecto estado, su deterioro por el tiempo, etc. ocasiona que las cuerdas se aproximen más hacia el mástil, lo que puede ocasionar que al vibrar las cuerdas rocen con los trastes (cerdean) produciendo distorsiones en el sonido.
Diapasón: Es una pieza alargada de madera y forma aplanada que cubre el Mástil por la parte superior. Está divido en espacios delimitados por unas barritas incrustadas de metal llamadas "Trastes", generalmente a estos espacios también se les llama Trastes. Cada traste representa una nota musical, al igual que ocurre por ejemplo en un piano, donde cada tecla representa una nota (blancas=notas naturales, negras=sostenidos). La progresión dentro de la escala musical que siguen los trastes es de un semitono o 1/2 tono. Lo podemos ver más claramente en el siguiente gráfico:
Esta serìa una representaciòn gràfica con sostenidos del Diapasòn desde el traste 1º hasta el 12, se podrìa realizar uno igual sustituyendi los sostenidos por su bemol correspondiente (por ejemplo en lugar de Fa# sería Solb). Podéis observar que al llegar al traste 12 se repiten los sonidos pero a una octava más alta.Un dato muy importante a tener en cuenta con respecto a los trastes, es que cuando se pisan con los dedos, se debe hacer lo más cerca posible a la varilla metálica, ya que lo que hace obtener el sonido de la nota deseada no es el contacto de la cuerda con el traste, sino el contacto de la cuerda con la varilla metálica.
Por ejemplo si queremos obtener el sonido Fa en la 6ª cuerda, el lugar correcto donde se debe pisar es el marcado con un cículo rojo, cómo se puede ver el círculo está lo más cerca posible a la varilla, con lo que la presión es muy suave y el sonido más limpio que si se hiciera más al centro del traste.



| Powered by smartdegrees.com website. |
Dirección: Joaquín Suárez 626. Rivera
Teléfono: (462) 29004
Inauguración: 26 de mayo de 1980
Nominación: 1994
Turno: matutino y vespertino
(Solís de Mataojo, 1883 - Montevideo, 1950) Violinista y compositor uruguayo. Comenzó sus estudios musicales en su departamento natal. Se trasladó a Montevideo en 1890 donde estudió en el Conservatorio La Lira. Entre 1900 y 1903 residió en Bélgica por una beca que le permitió estudiar en el Real Conservatorio de Bruselas, de donde egresó con menciones especiales.
Regresó a Montevideo sólo unos meses y volvió a Bélgica entre 1904 y 1907, esta vez a estudiar composición. Allí empezó a componer, sin dar a conocer aún sus obras. En 1900 fundó, junto a otros músicos uruguayos, la Asociación Uruguaya de Música de Cámara, en la que dio conciertos hasta 1913.
En ese año, Fabini regresó a su tierra natal donde se radicó durante un tiempo. Mientras tanto, la composición iba ocupando un mayor espacio en su vida. El momento más importante fue el estreno en 1922 del poema sinfónico Campo. Al año siguiente el director de la orquesta sinfónica de Viena, Richard Strauss dirigió esta obra en un concierto en el Teatro Colón de Buenos Aires.